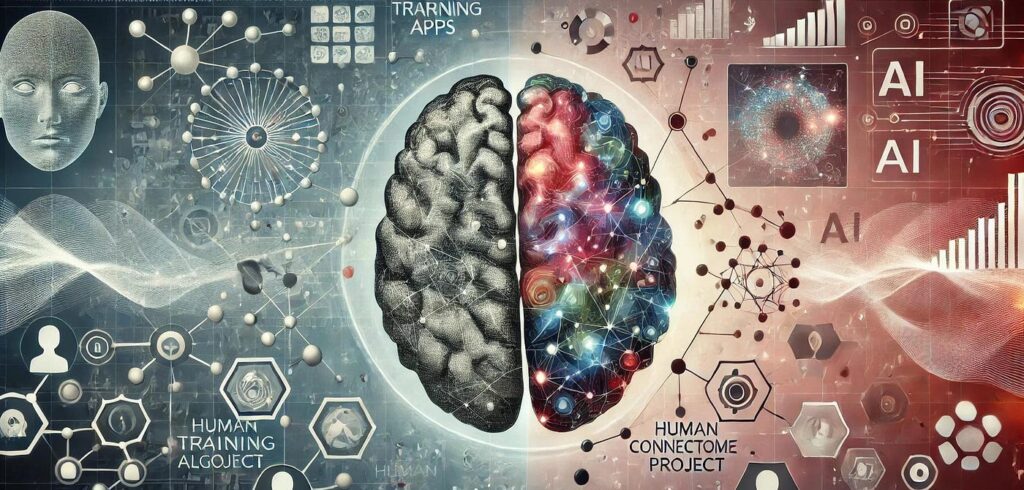Desde que el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi puso en marcha la Operación Integral Sinaí 2018 (ver: Egipto: al-Sisi se va a la guerra), para lo que destacó importantes dotaciones de las fuerzas armadas con el fin de erradicar el terrorismo, la península se convirtió en un coto vedado para el periodismo.
A pesar de esto último, desde el comienzo han existido fundadas sospechas de que los militares estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad ya no solo contra las muyahidines, sino contra la población civil, principalmente los beduinos, que han sido marginados históricamente, vinculados a actividades criminales, secuestros extorsivos, robos y contrabando.
Aplicando el “manual del buen represor”, como se ha visto tantas veces, desde América Latina al Sudeste Asiático, donde todos son terroristas hasta que demuestren lo contrario, si las arbitrariedades de las tropas regulares les dan el suficiente tiempo.
Particularmente en el norte del Sinaí, el Ejército, la Marina, Policías y Gendarmería se lanzaron a la caza de muyahidines de los que antes fue Ansar Beit al-Maqdis (Partidarios de la Santa Casa), tributarios de al-Qaeda, y más tarde pasó a llamarse Wilāyat Sinai (Provincia del Sinaí), después de haber realizado en 2014 su baya’t (voto de lealtad) al Daesh.
Más allá de denominaciones, desde 2012, el terrorismo fundamentalista ha sido responsable de numerosos ataques. Los muyahidines no se habían limitado a operaciones menores dentro de la península, como ataques a puestos de control policial, emboscadas a convoyes militares, tomas esporádicas de aldeas con sus consiguientes saqueos. Por lo general, fueron objetivos que no les requirieran demasiada complejidad.
Al unísono, sus ataques también se replicaron, con las mismas estrategias, fuera del Sinaí, habiendo concretado golpes importantes en el corazón de El Cairo contra contingentes turísticos, policías y funcionarios estatales.
Las acciones de la Wilāyat Sinai alcanzaron otras localidades cerca de la frontera con Libia y a centenares de kilómetros de la capital, apuntando, entre otros blancos, a la minoría copta, en diversas operaciones entre 2016 y 2018. Iglesias y buses de peregrinos en plena ruta fueron atacados en varias oportunidades (ver: Egipto: Cuesta abajo).
Aunque su operación más importante, por la cantidad de muertes que produjo en los cielos del Sinaí, fue el derribo del vuelo 9268 de la aerolínea rusa Kogalymavia, en el que murieron los doscientos veinticuatro ocupantes en noviembre de 2015 (ver: Sinaí, venganza o azar).
Desde la ocupación de la península por parte de las Fuerzas Armadas egipcias en 2018, e incluso desde varios años antes (2013), existen sospechas bien fundadas de que los militares habrían cometido infinidad de crímenes de lesa humanidad, ya no solo contra los terroristas, sino contra la población civil, como sucede siempre en esos casos acusados de connivencia. Desde entonces, en el Sinaí se han producido cientos de miles de desplazamientos forzosos. Lo que el gobierno niega, aunque hay evidencias de que, en los primeros meses de la operación, al menos ciento cincuenta mil residentes locales indígenas habían sido obligados a abandonar sus aldeas para ser internados en campamentos controlados por las fuerzas de seguridad. Lo que ha sido negado taxativamente por las autoridades.
El terrorismo wahabita se disparó a partir de 2013, a consecuencia del derrocamiento del presidente Mohamed Morsi y la persecución iniciada contra la Hermandad Musulmana (al-Ikhwân al-Muslimūn), la organización que ha dado contexto teórico y, en muchos casos, apoyo concreto a todas las khatibas del mundo islámico, llegando hasta nuestros días e influyendo en el Talibán, al-Qaeda, el Daesh y todos los grupos tributarios de una y otra organización. Desde sus orígenes han participado en acciones terroristas, como el intento de magnicidio contra el presidente Gamal Abdel Nasser en 1954 y sus implicancias secundarias en el asesinato de Anwar el-Sadat en 1981. Aquí es importante recordar que el fundador y sucesor de Osama bin Laden en al-Qaeda, el egipcio Ayman al-Zawahri, muerto en 2022, se formó ideológicamente junto a los Ikhwân.
La Hermandad fue fundada en 1928 por Hasan al-Bannā y, si bien ha alcanzado su mayor desarrollo en Egipto, se ha instalado en más de una veintena de naciones del islām, siempre generando controversias con los gobiernos locales, que se niegan a aplicar la sharia (ley islámica), acusándoles de ser takfirismo (apostasía).
Esto pudo lograrlo recién con el gobierno del presidente Morsi, al que, a excepción del planteo económico absolutamente neoliberal, en lo social y político consiguió infiltrar su gobierno. Lo que influyó mucho en su caída fue la represión sangrienta contra sus militantes, generando miles de muertos, detenciones masivas, que terminaron en condenas a muerte, prisión perpetua y muchas en desapariciones forzosas.
La ola represiva que había extendido tras el golpe a todo el país pareciera haberse concentrado con mayor fuerza en el Sinaí, donde hasta hoy de lo que sucede allí se conoce muy poco.
Se conocía que, a lo largo de todos estos años, se produjeron miles de detenciones de residentes del Sinaí, que han permanecido algunos, desde semanas hasta años, completamente en aislamiento. Una familia local, cuyos tres de sus miembros fueron apresados en el marco de una razzia en 2016, continúa en la situación de detenidos-desaparecidos, sin que esta familia haya encontrado una respuesta por parte de las autoridades.
En muchos casos, si no la mayoría, arbitrarias, para ser recluidos en cárceles secretas, algunas en el interior de bases militares como la de al-Saha, próxima a Rafah, al-Zohour en Sheikh Zuweid o en el Batallón 101 de la ciudad de Arish, capital de Sinaí del Norte, en las que se han registrado ejecuciones sumarias, haciéndolas pasar por enfrentamientos armados. Nada nuevo en la viña del Señor.
Lo que pasa en el Sinaí, queda en el Sinaí
*Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.


 *Por Guadi Calvo
*Por Guadi Calvo