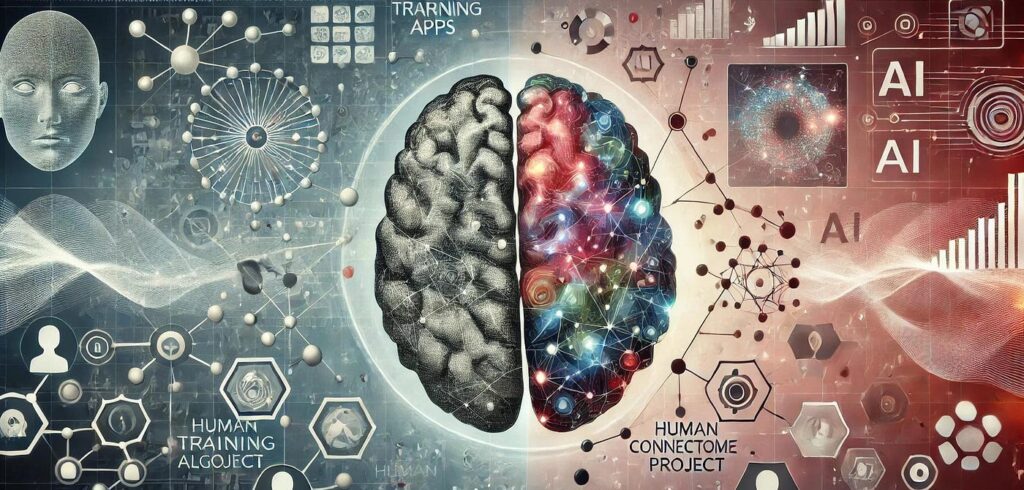Tiempos de ruptura y de caos organizado. Eso solo basta para advertir que Fukuyama estaba equivocado y que la historia no había llegado a su fin. El proyecto civilizatorio de Occidente también cayó en un agujero negro y se dejó devorar por la ansiedad del capital. Pero lo que se descompone es en realidad la narrativa del Yo. Las palabras dislocan la fundamentación del presente pero no pueden ocultar las derrotas del régimen reaccionario.
En las calles está lo que politólogo estadounidense no podía ver y lo que los libertarios niegan: la humanidad de la conciencia nacional. Puede que ella no se exprese de manera unificada, se visibiliza fragmentada, suelta e inorgánica por momentos. Pero está ahí estuvo ahí. Y no se trata de ocupar un espacio. El hecho es político y tiene peso simbólico en la constitución del estado de rebeldía. Ni Hayek ni Rothard tienen razón, así que Milei queda expuesto y desnudo ante lo que desconoce.
La dinámica política nacional descompone todo proceso de compresión por fuera de las fronteras del fuerte de la noción del sentido común; esto le permite a la lumpenburgesía acercarse románticamente a la oligarquía para ser condescendiente con su proyecto de colonización. En ese entrevero, que cruza guerra económica con mojones geopolíticos, el imperio del caos rearma su historia bajo un orden tan caótico como dramático.
Lo que no se observa con atención es que Argentina tiene su propia impronta y bello le imprime a la dinámica social características propias, no siempre bien explicadas. La sociología de la dependencia patologizó el devenir histórico para justificar el diagrama reaccionario de la pedagogía dominante. En esa representación, como voluntad oligárquica, se manifestó el síntoma de un proyecto civilizatorio antidemocrático sustentado por el encadenamiento a la falsa moral de una libertad con supresiones.
No hay apariencias en la historia nacional. Lo que es simplemente se manifiesta y, por más que se pretenda ocultar tras el manto injurioso de la barbarie, quien siempre fue tiempo presente como sujeto histórico fue el trabajador. Claro está que, en la noción obsecuente con la crisis y el desequilibrio sistémico entre capital y trabajo, el modelo «civilizatorio» impone una pedagogía que asume la colonización del individuo para transformarlo en sujeto.
Una gran parte del sindicalismo argentino se resiste a subordinarse a las demandas del capital. Por eso, el señalamiento en su contra es permanente. Más aún, cuando existe en Casa Rosada un mercenario ideológico que pretende resucitar el cadáver del Siglo XIX. El Movimiento Obrero argentino no ha perdido el toque y no se ha desangelado, como pasó en Inglaterra y en el resto de Europa. No fue paralizado por la conformación del Estado de bienestar, y ello se debe, en gran parte, a que el peronismo imprimió en él el carácter ético y revolucionario de la conciencia nacional.
Juan Carlos Schmid es parte de ese devenir histórico, desde su biografía personal como trabajador de dragado y balizamiento y como dirigente sindical. El último viernes fue relegido como Secretario General de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ese día, en la sede gremial, una palabra impregnó el aire, desafiante y provocadora para estos tiempos: coherencia. Tal vez, para propios y extraños, esa sea la impronta que distingue al dirigente.
En medio del ruido de los ataques contra el sindicalismo y los trabajadores, se suele perder el sentido de la escucha. El pensamiento no solo proviene de las estructuras pedagógicas ensambladas por cuerpos académicos que carecen de vida. El trabajo es también conocimiento y la formación en la lucha provee cierto halo se sabiduría. La guerra económica, la resistencia política, incluyen la batalla cognitiva. En este contexto, turbulento, donde la tierra tiembla, nos situamos y dialogamos con Schmid.
—Teniendo en cuenta el contexto, donde hay un gobierno nacional que tiene la decisión de avanzar sobre la clase trabajadora y su organización, ¿qué significa esta relección?
—Concretamente representa, en el caso de elección de autoridades que de nuevo ha depositado la confianza en mi persona, el resultado de una tarea muy coherente a lo largo de los años. Justamente mencioné que se cumplieron 22 años de la recuperación de nuestros convenios colectivos de trabajo después de la larga noche de los ’90, de desregulaciones y de pérdidas de derecho. Desde aquel momento hasta ahora hemos crecido notablemente, creo que tenemos una voz en el concierto sindical y tenemos una silla en la mesa de discusión de las grandes decisiones. Eso por un lado.
Por el otro, lo que representa es la voluntad de este colectivo de defender las conquistas que hemos logrado a lo largo de los años y una tarea, yo diría casi de docencia, para explicarle a las nuevas generaciones lo que representa lo que tienen. Porque, claro, los jóvenes que hoy están en los astilleros, en los puertos, en la navegación, no vivieron los coletazos fuertes de los ’90; aquellos hombres y mujeres casi se han jubilado o ya no están en actividad y muchas veces es muy difícil transferir las enseñanzas y las experiencias. Algo de eso está pasando en la sociedad a la hora de las elecciones, pero no en las elecciones políticas; estoy hablando de las elecciones de vida, las elecciones de lo cotidiano. Así que me parece que efectivamente ha sido un reconocimiento que se deposita en mi figura, pero creo que ha sido un trabajo muy intenso de la Federación en esta última década.
—¿Crecen en importancia y en valor estratégico los sindicatos del transporte, teniendo en cuenta que en los ’90 pasó algo similar? Hay un cambio de matriz productiva y las organizaciones sindicales del sector parecen un pilar clave para la organización, el sostén de la unidad y, como afirmaste en una oportunidad, para la disciplina orgánica.
—Claro, porque indudablemente nosotros, hoy por el sistema productivo, vos mismo lo dijiste, por las nuevas formas de la logística, la importancia cada vez mayor de la velocidad y el movimiento de cargas, representa para nosotros una responsabilidad mayor. Ahora, también quiero decir lo siguiente: aun estando en el área del transporte, aspiro a que este sea un país industrial. Un país industrial significa, como lo hacen las grandes potencias, que sus decisiones no queden libradas al mercado. Todo el mundo o está subsidiando o está fortaleciendo su entramado industrial y ha dejado de trabajar únicamente para la demanda, sino que está focalizando su desarrollo industrial en cómo se produce, quién produce y lo que tiene que producir.
La Argentina no puede escapar a ese desafío. Destaco la importancia que tienen en el transporte, la logística, los puertos, el camión, los ferroviarios, lo aéreo, pero vamos a ser un país fuerte si, al lado de eso, construimos un entramado industrial sólido que le dé trabajo a todos nuestros compatriotas y que mejore la calidad de vida de los argentinos. En tal sentido, también se fortalecen las organizaciones sindicales.
—Se habla mucho de la importancia de la unidad, pero muchas veces le falta contenido; ustedes, desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y también desde la Federación, han empezado a trazar lineamientos de contenidos que se expresan en una síntesis que puede llegar a ser la del Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos.
—Yo suelo decir lo siguiente, y para eso grafico un ejemplo tomado de la flora: la confianza que uno gana cuando el otro camina al lado de uno, cuando hace lo mismo que uno y cuando se compromete de la misma manera es como la palmera. La palmera tarda mucho en crecer, pero su fruto, que es el coco, cuando madura, cae demasiado rápido. Cuando se pierde la confianza, se cae a la velocidad del rayo. Nosotros necesitamos mirar el ejemplo de la palmera, de a poco ir creciendo, consolidando la unidad, haciendo cosas juntos y seguramente teniendo la altura suficiente para los grandes problemas que afronta el país cíclicamente. Pero, además, vamos a salir muy dañados de este experimento libertario y esto, para sanar, va a requerir de mucho poder social con los sindicatos, con los partidos políticos y la propia política para volver a reconstruir el país.
Como sentenció Scalabrini Ortiz en El hombre que está solo y espera: «Estas no son horas de perfeccionar cosmogonías ajenas, sino de crear propias. Horas de grandes yerros y de grandes aciertos, en que hay que jugarse por entero a cada momento. Son horas de Biblias y no de orfebrerías».
La clave está en no perecer atraídos por el nihilismo del consumo, funcional a la prédica de la disolución nacional. Gran parte de la opinión pública menta su aparato cognitivo con sobrenarraciones producidas por aparatos ideológicos que no responden a su demanda racional. Apelan a la franquicia de explotación emocional, como puede ser el aparato comunicacional que se queda en los contornos y nunca se dirige a la Argentina profunda, situada, histórica. En el sindicalismo existen cuadros decididos a sustentar la liberación nacional con sabiduría popular.


 Por Gustavo Ramírez
Por Gustavo Ramírez