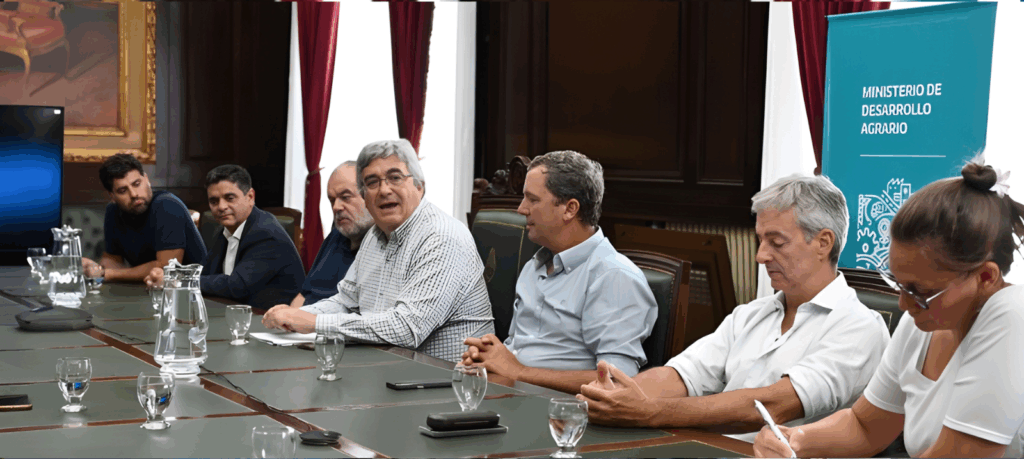La nostalgia no está bien vista. El relato de la era poshumanista adhiere al fin de la historia. Los recuerdos no remiten a la historia sino a un fin. Lo extraño es que ello no representa un nuevo comienzo. El desánimo es tentador si no hay posibilidad de mirar hacia el fondo del tiempo. En todo caso, los facilitadores de falsas ideas, como Milei, lo que entregan son cortes inmediatos de presentes instantáneos que se esfuman en 24 horas.
Tal vez estos no sean nuestros tiempos. Es posible y no porque no los entendamos, sino porque directamente se nos expulsa. El pragmatismo de la idea superficial que lacera la piel de la memoria con la punta de un escarpelo, mientras se edifican muros con ideologías extrañas que impiden ver más allá de la superficie árida de los ladrillos políticos. El algoritmo del silencio, atestado de ruidos.
A veces los recuerdos actúan como refugios que dan cobijo al desamparo de la memoria. Un olor, un rayo de sol reflejándose en el marco de una ventana, una mosca revoloteando la habitación una densa tarde de verano, una porción de pizza drenando mozzarella sobre una servilleta de papel, una canción que tararea un auricular. Elementos que nos parecen familiares y que hacen a nuestra humanidad. No se trata de estar atrapados en un laberinto de sombras que sirven de albergues a los rostros cansados de los viejos fantasmas, se trata de una búsqueda. Allí, en el pasado, estamos y, aunque el tiempo se pliegue, podemos reconocernos.
La memoria tiene voces y acuden a nosotros cuando nos quedamos sin palabras. No siempre tenemos conciencia de que están ahí, pero nos habitan y nos cobijan ante el desamparo de los años. No se trata de evitar que el tiempo corra, solo es considerar que por momentos se nos hace necesario que solo camine. Por un instante, que vaya más lento. Que nos permita la pausa para tomar la belleza que se nos escurre de la mirada, que nos dé la posibilidad de escuchar los sonidos que el ruido nos tapa. Sí, nos desarmamos en el drama y nos reconstruimos en la esperanza, aunque cueste saber que en el futuro hay poco y nada. Es el síntoma de los tiempos.
Así y todo, cinco años parecen una eternidad que cae sobre nuestras espaldas con la insolvencia del peso muerto, como las frases hechas. ¿Cuántos recuerdos faltan en ese lapso de tiempo? ¿Importa? ¿De verdad importa todo aquello que no podemos recordar? Y aun así, en un parpadeo, volvemos a dónde queremos estar. En ese día donde los pibes del Zárate jugábamos, en Caminito, a ser un Dios pagano con olor a río, solo para tener la sensación inigualable de tocar el cielo con los dedos. Todavía siento el frío de esa tarde.
No siempre los recuerdos están acompañados de nombres. Pero él nos cedió el suyo aquella tarde. Nos volvimos a bautizar en un rito pagano, bárbaro, esa fiesta carnavalesca que tanto incomoda a los «picotudos» y a los caretas que se arrogan la soberbia de la civilización. Entonces todos nos llamamos Diego y él, como si supiera que no nos bastaba, nos agregó el Maradona. Esa fría tarde de junio de 1986 se despojó de todo para arroparnos. Ese fue el momento inmortal donde vimos una y otra vez caer a los ingleses. Supimos que nada volvería a ser igual.
Ahora que caminamos con la cabeza gacha, con los ojos ciegos por brillos digitales, donde ya no miramos el cielo y la espera concierne en recibir un me gusta en nuestro estado, él no está. Y este tiempo tampoco parece el nuestro. El nosotros se ampara, una vez más, en lo que queremos que represente. Ahora es deseo. Así y todo, volvemos a cargar las tintas sobre su recuerdo. Le pedimos más y más. ¡Es nuestro santo hereje! Una furtiva lágrima que se desliza sigilosa por el corazón y acaricia aquello que no se ve, pero se siente.
Cuando hablamos de Maradona nos contamos a nosotros mismos. El relato es imperfecto, como los protagonistas. A medida que pasa el tiempo, más renglones se agregan. Tal vez, en estos tiempos, la IA pretenda perfeccionar la narrativa con imágenes y palabras tan descarnadas como el olvido. Él no está y nos faltan muchos. Tampoco está el Club Zárate donde vimos ese partido contra los ingleses. Al menos no es el mismo lugar de entonces. Ahora todo está montado para acoger a los turistas y se les cuenta sobre lo pintoresco que es el barrio de La Boca, del cual solo quedan sombras y el olor a madera quemada de los viejos conventillos.
Miramos para atrás y a veces parece que no nos reconocemos. Por momentos es como si no quisiéramos hacerlo. Duele querer aferrarse al tiempo y no poder tomarlo. Las ausencias también lastiman. Es natural. Es normal, suponemos. Y otra furtiva lágrima se pierde en la inmensidad de las lágrimas que derramamos antes. Hacia adelante seguimos gritando los goles del pasado. Será porque los del presente son buenos, pero no tan bellos, tan cargados de sentido.
Quería tomarme una cerveza en el Astral, ahí sobre la Avenida Corrientes, pero ya no existe. Mis pasos se desaceleran, mi corazón no tiene la fuerza necesaria para seguirles el ritmo. Me agito con facilidad. La ciudad sigue ahí, creciendo para arriba, tapando el sol que solíamos acariciar de chicos. No es su culpa. Nosotros nos ocupamos de otras cosas y la dejamos estar. Me pregunto cuántas cosas dejaron de existir.
Cada vez que hablamos de Maradona, da la impresión, volvemos a recuperar algo de la humanidad que nos están quitando. Ahora que estamos más pendientes del algoritmo, del precio del dólar, de las estupideces de Milei, dejamos de pensar en nosotros y descuidamos al Diego que fuimos. «Te han sitiado corazón», canta Rafael Amor. Casi nadie escucha sus canciones, es más, hay quienes no saben quién es. Así y todo, su aullido es poderoso: «Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan».
A la mano de Dios algunos le vuelven a poner un clavo. Otros, demasiado anarco-capitalistas, simplemente ya no creen en él. La ciudad está demasiado gris, perdió su alegría, como los rostros que la deshabitan. Es 25 de noviembre de 2025, la nostalgia está mal vista. Es una buena razón para que no nos importe. Maradona no es tan solo un recuerdo. Eso debería ser suficiente. Hoy, más que ayer, necesitamos que nos arrope.
El verano se hace esperar y no todos tienen tiempo. Cinco años caben en un puño, son solamente un par de granos de arena en el reloj del mito. Pero son una eternidad en fuga. Otra furtiva lágrima se evapora en un instante. El hombre gordo, casi calvo, se mira en el espejo, se reconoce. Lleva una remera gastada con la imagen del inmortal. Se reconoce, ríe y vuelve a llorar.


 Por Gustavo Ramírez
Por Gustavo Ramírez