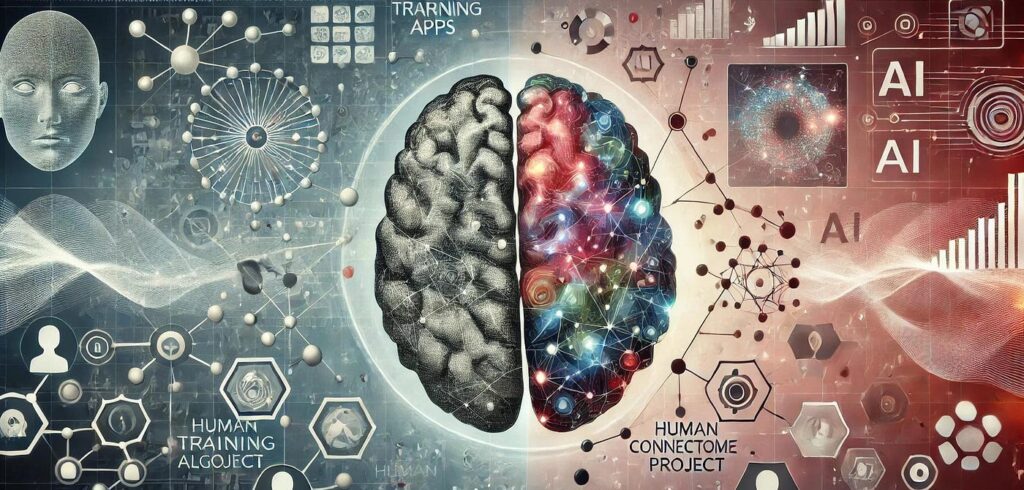Se puede apelar al rasgo místico y afirmar que, de antemano, los hinchas de Boca sabíamos que no había chances de perder este clásico. Es algo que se intuye. Durante la semana previa, las corazonadas guían la ansiedad y condicionan las apuestas mentales que uno hace consigo mismo. Cerca de la hora del partido, la intuición empuja a la fe, lo potencial se convierte en certeza. Entonces, no había posibilidades concretas de que este River pudiera ganar en la cancha de Boca.
El partido se comenzó a ganar en las calles. La noche del sábado, cuando una multitud de hinchas peregrinó desde La Boca a la concentración del equipo, con la tranquilidad de saber que todo se está cumpliendo según el designio divino. El clima no era de triunfalismo. Por el contrario, a pesar de que este equipo no inspira confianza, esta vez era distinto. Todos estábamos convencidos de que la situación no ameritaba ponerse nerviosos, no había por qué pensar en ningún sobresalto. Tampoco era subestimar a River, que llegaba golpeado y herido. No. Era otra cosa.
Después del partido, con el resultado agitando los festejos, un amigo escribe: «Después de muchos años me pareció ver un superclásico de la década del ’90. Boca ganando sin hacer nada durante 45 minutos y, así y todo, ver un Riber cagado durante los 90». Esa declamación futbolera, íntima y sagaz, es la síntesis del comentario. Otra premisa: los clásicos no se analizan. Quizá porque todo está expuesto. No hay demasiado que diseccionar. No existe manera de revertir lo que ocurrió dentro de la cancha. Todo se exterioriza a través de la emoción. Porque eso, aunque muchos lo olviden, es el fútbol.
Mi amigo añadió: «La imagen de un River de Pasarella con un Boca de Habberger. Les llegás una vez y los sepultás». Eso es todo, porque, en realidad, insistimos, el fútbol es simple. Es simple en el transcurso del juego y en la explicación, y sobre todo porque, después del partido, no importa demasiado el análisis. Para algunos hay felicidad desbordante y, para otros, queda la desolación y el desconsuelo.
Existen otras síntesis, las que se expresan a través de las imágenes. El «Changuito» Zeballos colgado de la baranda de la tribuna, gritando el primer gol de Boca con la gente. Una comunión amateur que humaniza lo que el análisis se empecina en racionalizar. El abrazo gigante, colectivo, que desahoga, contiene y emociona. Ese abrazo que es fútbol en estado puro, como la gambeta. Siempre hay algo más, claro. Porque, en este tipo de partidos, el gol lo hace uno, pero es colectivo. Es tan fuerte eso que los gritos se unifican y viajan por el viento: la estridencia llegó a Avellaneda, se metió por la ventana de una casa y le pegó en el pecho al tipo que saltó de su silla y se abalanzó contra el televisor con la garganta estallada.
Gallardo vino a la cancha de Boca a no ganar. Plantó línea de cinco para no jugar y eso es lo que hizo. Boca rompió la monotonía del juego pegando en los momentos justos: sobre el final del primer tiempo y al comienzo del segundo. Ambos goles desarmaron a un River roto. Como hacía mucho no se veía, Boca se hizo dueño del partido. Después del gol de Merentiel, el partido estaba terminado. Es simple, demasiado simple.
En las tribunas y en las calles de La Boca todo fue fiesta. Boca ganó, y ganó mucho: entró a la Libertadores del 2026, quedó primero en su grupo y agudizó la crisis de River, dejó a Gallardo al borde de la renuncia. Todo eso lo hizo recuperando algo de su identidad histórica. Obviamente, entre tanta efervescencia emocional, la presencia de Miguel Ángel Russo fue la distinción de la tarde.
Ganó Boca, y eso es todo, y es demasiado.


 Por Gustavo Ramírez
Por Gustavo Ramírez