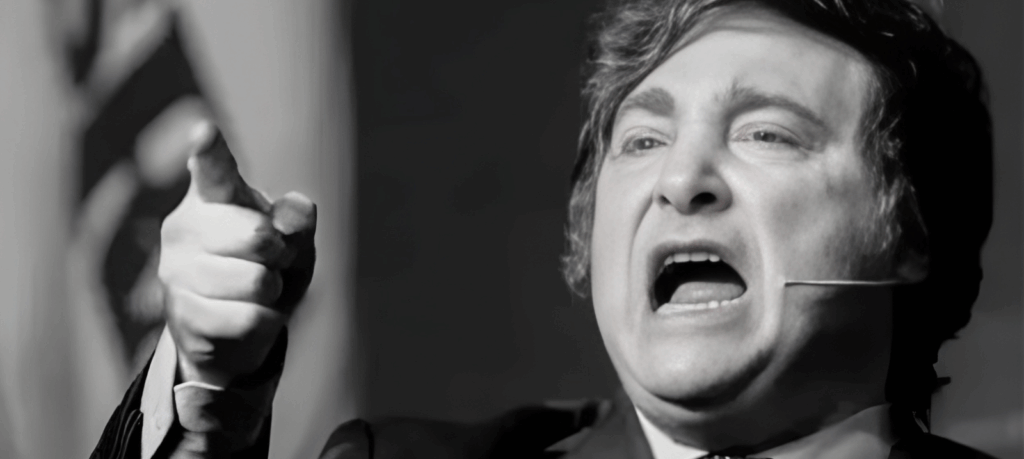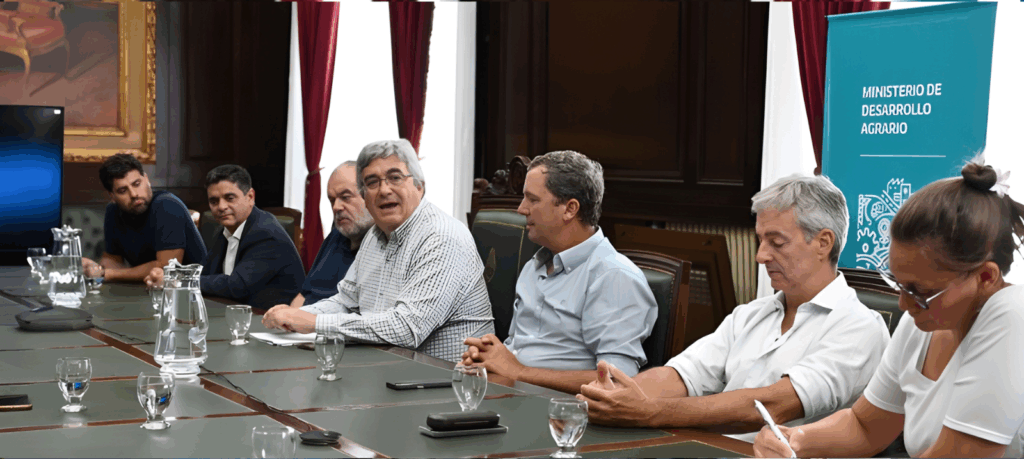El fracaso del Alfonsinismo que mostró la incapacidad del radicalismo para resolver la crisis profunda de la Argentina semicolonial, no sorprendió a nadie, el viejo partido de Yrigoyen, expresión de las clases medias surgidas del esplendor de la Argentina de la Belle Epoque, hacía mucho que había entregado lo mejor de sí, pretendió democratizar la política y la renta oligárquica, la crisis de 1930 se llevó al abismo a esa Argentina y a su partido.
Devenido en un instrumento más del régimen conservador con Alvear, en oposición consentida de la Década Infame, fue la columna vertebral de la revolución gorila de 1955, gobierno fraudulento entre 1963-1966 y colaborador de Lanusse, último presidente militar de la autodenominada Revolución Argentina.
Alfonsín había sido, precisamente, la representación mas antiperonista del partido en 1973, cuando Ricardo Balbín, viejo y mañoso dirigente bonaerense, intentó un acercamiento con Perón, convencido que sin eso era imposible reencauzar al país en la democracia. Bajo su discurso de “izquierda” y aliada a la UCR de Córdoba, la que había parido a los “comandos civiles” del 55, enfrentó al viejo caudillo radical, fue derrotado, pero logró reunir a los sectores de la izquierda amarilla, ferozmente gorila y sumado a sus contactos con los militares, como Albano Harguindeguy, se instaló como alternativa diez años después.
Raúl Alfonsín no era progresista ni de “izquierda”, su campaña electoral fue lavada, vacía de contenido, basada en el preámbulo de la constitución liberal de 1853, reinstalada por un bando militar y una convención constituyente fraudulenta en 1957, acompañado por comandos civiles, dirigentes de los 32 Gremios Democráticos como Mucci, terroristas como Roque Carranza y socialdemócratas como Dante Caputo rápidamente fue declinando todas sus promesas, fracasó en todas sus variantes económicas y jaqueado por el poder económico y los estallidos populares ante las crisis hiperinflacionarias y las corridas bancarias, entregó el poder antes de tiempo a Carlos Menem el 8 de julio de 1989.
Menem llega a la presidencia sin un proyecto político ni un plan económico, su ambición era alcanzar la presidencia y siempre trabajó para eso, pragmático, atrevido y con una capacidad innata para vincularse con los sectores populares, era un acróbata del poder, desde un comienzo negoció con todos los que lo tenían, sindicalistas, empresarios, lobbystas, periodistas, apostó a una alianza con la única multinacional con sede en Argentina, Bunge y Born y le entregó el ministerio de Economía y buscó equilibrar poniendo a un sindicalista, de sinuosa trayectoria, Jorge Triaca, en el Ministerio de Trabajo. Llega rodeado de ex cafieristas como Grosso, Guido di Tella, Carlos Corach, y dos bandos dentro de su círculo íntimo los “celestes” (Duhalde, Bauzá, Matzkin, Manzano) y los “rojo punzó” (Granillo Ocampo, Kohan, Aráoz Barrionuevo).
Miguel Roig, ministro de Economía fallece a los pocos días y es reemplazado por Néstor Rapanelli, también hombre de Bunge y Born, sin embargo la alianza no funciona. Menem debe afrontar corridas cambiarias y amagos de crisis hasta que asume Erman González, este confisca los plazos fijos en el denominado Plan Bonex y saca a los bancos de provincias del clearing bancario, ya que se los acusa de hacer subir las tasas de interés ante la demanda permanente de dinero para equilibrar sus cuentas.
Había claridad que era necesario un plan de estabilización y una reforma del Estado, las empresas estaban en la picota, endeudadas, sin renovación tecnológica y sobredimensionadas de personal, se hallaban en virtual estado de quiebra, Segba la prestadora de electricidad había sido una de las mayores generadoras de problemas en las postrimerías del gobierno de Alfonsín, los cortes diarios de luz duraron veranos enteros, lo mismo ocurría con Entel la proveedora de servicios telefónicos, los departamentos en venta tenían un precio si eran con teléfono y otro sin él ya que los trámites para la instalación duraban años y eran en general infructuosos, Alfonsín había lanzado el plan Megatel, se colocaron cientos de postes para cables pero los teléfonos no aparecían. Los trenes exhibían décadas de abandono, sin renovación del material rodante, viajar cada mañana era un albur, con servicios que se levantaban, pasajeros viajando hasta en el techo, asientos rotos, etc.
¿Esto significaba que era necesaria su privatización? no afirmaría eso, pero si era necesario un debate acerca de su rol y su organización empresaria, no había tiempo, un periodista organizó una marcha a la Plaza de Mayo reclamando las privatizaciones y la llenó, la gente estaba harta, quería que se parara la inflación, los servicios funcionaran, las crisis recurrentes se terminaran y hubiera un gobierno que garantizara todo eso.
No voy a analizar detenidamente cada una de esas cuestiones, merecerían un libro, pero en poco tiempo se dieron dos hechos que cambiaron el rumbo de la historia:
1) Se produce un nuevo levantamiento militar, conducido esta vez por Mohamed Alí Seineldín. Menem ordenó la represión, los enfrentamientos duraron varias horas, hubo muertos y heridos pero se sofocó la asonada. Se consolidaba la autoridad presidencial, el temor a los golpes militares desaparecía, la designación de Martín Balza (un veterano de Malvinas) como jefe del ejército, la decisión de indultar a los jefes militares y terroristas detenidos, el recorte del presupuesto militar y pocos años después la eliminación del servicio militar terminó con las FF.AA como factor de inestabilidad.
2) Se sancionan las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Administrativa, lo que abre la puerta a las privatizaciones de empresas, transferencias de servicios, eliminación de áreas estatales. Paralelamente se sanciona la Ley de Convertibilidad, se cambia el signo monetario, se abandona el Austral y se vuelve al peso, al que se le quitan cuatro ceros, quedando una paridad de 1 $ por 1 U$S, y estableciendo que no se podría emitir un peso que no tuviera el respaldo de la misma cantidad de dólares en el Banco Central.
Estas medidas lograron estabilizar la economía y quebrar el proceso inflacionario, la sumatoria de ambos éxitos llevó a consolidar el poder presidencial, el pueblo pudo visibilizar que había un presidente con autoridad, que tenía el coraje de tomar iniciativas impensables hasta ese momento y tener éxito, paz, estabilidad política y económica, un crecimiento exponencial del consumo, posibilidad de ahorro.
El resultado fue la victoria electoral del año 1993 que llevó al peronismo a ganar en la Capital Federal ¡con un candidato riojano!, el radicalismo, consciente que si se llamaba a un plebiscito Menem lo ganaba fácilmente, decidió suscribir el Pacto de Olivos que abrió el paso a la reelección de Menem y a una nueva etapa de dólar barato, turismo por todo el mundo, acceso a productos importados, autos de lujo, como en la época de Martínez de Hoz, (Lo que vemos hoy, lo que estamos viviendo, es la tercera secuela de la misma película).
No intento analizar en profundidad los actos de gobierno de Carlos Menem, sin embargo muchos comenzaron a advertir algunos puntos oscuros:
1) En las privatizaciones el Estado se quedó con las deudas de las empresas, aceptó los bonos de la deuda pública a su valor nominal, cuando en el mercado valían menos de la mitad, las sospechas de negociados y corrupción crecían cuando, por ejemplo se vendía YPF a Repsol, una empresa española que no tenía una sola explotación en el mundo, no manejaba ni un solo pozo petrolero o Aerolíneas Argentinas a American Airlines que ya tenía serios problemas económico-financieros. Encima los organismos de control y regulación creados para, precisamente, asegurar la adecuada prestación de los servicios, fueron rápidamente cooptados por amigos o militantes del gobierno, cuando no por las propias empresas a las que debía controlar.
2) La convertibilidad era un plan de estabilización pero no un plan económico, no preveía una normalización en la cual la moneda argentina tuviera un valor que expresara la fuerza de la economía, su productividad, nadie podía creer seriamente que, considerando las siderales diferencias entre la economía argentina y la de EE.UU, las monedas podían tener el mismo valor, además eso solo ocurría aquí, si se viajaba a Europa o a EE.UU, el peso argentino no lo tomaba nadie a ese valor. El ancla monetaria que impedía la emisión descontrolada funcionó porque era un momento donde había mucho dinero en el sistema financiero global, se buscaban mercados con altas tasas de interés, aunque eso fuera consecuencia de ofrecer menos garantías de seguridad, Argentina era una oportunidad, pero ¿Que pasaría si había una crisis en los mercados emergentes y eso llevara a los tenedores de bonos o inversores a liquidar sus tenencias, retirar sus divisas y llevarlas a plazas que pagaran tasas mas bajas pero ofrecieran mas seguridad?
3) La apertura indiscriminada de la economía, con una moneda sobrevaluada iba a conducir a un aluvión de productos importados, lo cual iba a actuar como un ancla antiinflacionaria, pero provocaría la quiebra de centenares de empresas locales, especialmente pequeñas y medianas, la venta masiva de las grandes, a empresas extranjeras que iban a ir en busca de mercados cautivos, con empresas en funcionamiento a las que rápidamente convirtieron en importadoras (Alpargatas, Quilmes, Loma Negra), aumentando la desocupación y la demanda de dólares por utilidades. (Otro parecido con la actualidad, no es mera coincidencia).
Mientras funcionó, Menem ganó elecciones y era visto como “un rubio de ojos celestes” por los sectores medios-altos que abrían cuentas en dólares en el exterior y pasaban el verano en el Caribe y el invierno en Aspen, la caída de los mercados emergentes (“Los tigres asiáticos”, de México “efecto tequila”, de Brasil “efecto caipirinha”), generó la estampida de los capitales atraídos hasta ahí por las altas tasas de interés y el “Carry Trade”, la Convertibilidad comenzó a temblar, se habló de reemplazarla por una canasta de monedas que permitiera un esquema menos rígido.
Menem ya había logrado su reelección, enseguida echó a Domingo Cavallo, de cuyas aspiraciones políticas desconfiaba, reemplazándolo por Roque Fernández, todo lo que hasta ahí había sido callado por los medios, volvió a las tapas, corrupción, exhibicionismo, tilingueria y comenzaron a aparecer temas, desocupación, piqueteros, negociados de las administradoras de fondos de pensión, crisis fiscal, sin embargo tuvo oxígeno para llegar al fin de su mandato, pese a caer derrotado en las elecciones de medio término en 1997. Duhalde, entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires fue el candidato del peronismo, tuvo el valor de afirmar que la convertibilidad era insostenible, que había que salir de ella, pero fue derrotado por Fernando de la Rúa, que prometió mantenerla, afirmando que eliminando la corrupción todo se solucionaba, ya sabemos como terminó todo, dos años mas tarde.
A todo esto el peronismo no atinaba a reaccionar, sus dirigentes estaban todos comprometidos con la década menemista, en lo bueno y en lo malo, pero lo mas grave era el “lavado” doctrinario que imperaba, el discurso dominante lo podemos resumir en “Perón está muerto y el peronismo, como lo conocimos también», la industrialización es inviable, tenemos que dedicarnos a los servicios, bancos, financieras, turismo, construcción, y las divisas que entren por las exportaciones agropecuarias y mineras, que comenzaban a aparecer.
El pleno empleo, los altos salarios son cosas del pasado, el alto porcentaje de exclusión es un “daño colateral” del mundo que ha cambiado, la tecnología desplaza naturalmente a la mano de obra menos preparada y no se puede hacer nada, hay que dejarse de joder con la soberanía política y la independencia económica, se cayó el Muro de Berlín, ya no hay posibilidades para la Tercera Posición hay que alinearse con EE.UU en todo como consecuencia de esto rompimos una tradición de décadas en política internacional y acompañamos la Guerra del Golfo.
Los disidentes tampoco se destacaban por su fidelidad al peronismo histórico, los integrantes del Grupo de los Ocho en diputados denunciaban la corrupción, su líder Carlos Chacho Alvarez confrontó con Menem en las elecciones presidenciales de 1985, acompañando al gobernador de Mendoza, José Octavio Bordón, en lo que fue una interna peronista ya que ambos se identificaban como tales, fueron derrotados, Bordón, al poco tiempo se fue a estudiar a EE.UU y Chacho Alvarez acompañó a De la Rúa como vicepresidente, a partir de 1999, cuando al gobierno de la Alianza comenzó a estallarle la convertibilidad, ¡trajo a Domingo Cavallo como ministro! denunció un presunto soborno donde estaba comprometido el ministro Flamarique, que era de su partido, renunció y se fue a hacer conferencias de prensa en un bar.
En el 2005 Néstor Kirchner lo sacó del ostracismo y lo impuso como presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, en el 2011 como presidente de la ALADI, donde fue reelegido en el 2014. Siempre fue visto como un hombre perteneciente al sector socialdemócrata del peronismo, igual que el ex presidente Alberto Fernández que lo designó embajador en Perú en el 2020, cargo que no asumió por la epidemia del Covid-19.
Los gobernadores se dedicaron a asegurar su poder en las provincias, entusiasmados con una consecuencia de la reforma constitucional de 1994, el reconocimiento de la propiedad de los recursos del subsuelo en cabeza de las provincias, contrariando una política nacida en el peronismo y consagrada en la constitución de 1949, pero Menem lo cedió como pago del apoyo a su reelección, como le entregó a Alfonsín la autonomía política de la ahora denominada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no era otra cosa que un territorio cedido por la Provincia de Buenos Aires para que sirviera de asiento a la Capital Federal y la elección de un tercer senador por provincia, lo que aseguraría cargos electivos a la UCR.
Le fueron transferidos los servicios educativos (origen en parte de la crisis educativa que hoy tenemos) y los servicios de salud hasta ahí de carácter nacional, sin entregarle los recursos necesarios, las inversiones mineras no llegaron y pasaron a depender de las remesas de dinero de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) lo que domaba cualquier rebeldía y fue mantenido por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y ahora Javier Milei, de aquellos polvos, estos lodos.
El sindicalismo se fracturó a poco de asumir Menem, su retroceso en la participación política, iniciado con la Renovación Peronista, se agudizó, cada sindicato comenzó a replegarse en su espacio de representación, desentendiéndose del destino del conjunto, nace la frase “hay que cuidar nuestra quinta”, se dedican a tratar de negociar para frenar las aristas mas neoliberales del menemismo, especialmente en la legislación laboral y de obras sociales, algunos de ellos inclusive, son ganados por esta visión de fin del peronismo histórico y la necesidad de aggiornarse a la avalancha globalizadora. La desindustrialización les pegó fuerte, el caso de la Unión Obrera Metalúrgica fue un duro ejemplo, las privatizaciones y reingenieria de empresas (como Somisa) y el cierre de otras llevó al gremio industrial mas fuerte de la Argentina de 250.000 afiliados a apenas 50.000 en el 2003.
La catástrofe de diciembre de 2001 fue un grito desesperado de hartazgo de un modelo de país que retrocedía en las condiciones de vida, de trabajo, de educación, de salud, incluso de aspiraciones (la casa propia, el auto, las vacaciones), la pregunta que nadie quería responder era ¿La dirigencia política, nacida, crecida y formada en estas dos décadas, era capaz de tomar el timón, dejar de lado la deriva partidocrática que caracterizó a la democracia y construir un modelo mas cercano a las expectativas y deseos del pueblo argentino?.
Esto no significaba ignorar ni minimizar los gigantescos condicionamientos que significaban el monstruoso endeudamiento interno y externo, un sistema bancario y financiero desprestigiado y extranjerizado, la caída de la actividad industrial, la existencia, por primera vez en la historia de un tercio de la población en la pobreza y la miseria, de tres generaciones de argentinos que no sabían que era tener un trabajo registrado, que no se habían formado en la cultura del trabajo que se transmite de padres a hijos, la debilidad ideológica y falta de coraje de gran parte de la dirigencia política como para pensar un camino diferente y ser confiable como para conducirnos en él y la corrupción, ya no como un fenómeno puntual, personal, como “Pecado” como nos enseñó a verlo Jorge Bergoglio, luego Papa Francisco, sino como sistema en el cual están asociados todos los partidos y que contaminaba a las nuevas generaciones de militantes que veían esta actividad mas como una perspectiva de futuro personal que como un compromiso de lucha y de transformación.
Quizás se pueda pensar que estos capítulos tienen un recorrido invertido, que cuando nace aquello de “Cuando Ulises no recuerda a Itaca” debería ser el final, la respuesta a los interrogantes formulados en los últimos párrafos de éste, sin embargo considero que no es así, lo que se expresa en aquel trabajo es lo que vivimos en estos últimos años, sin embargo estoy convencido que no podemos pensar la historia a partir de lo ocurrido en este siglo, he tratado de refrescar la memoria de los mas viejos y ayudar a los mas jóvenes a descubrir que venimos con los mismos problemas desde mucho antes, que los remedios que hoy se aplican ya fueron usados y fracasaron, que la crueldad, la violencia, el salvajismo que constituye un aspecto central de este gobierno es la contracara de políticas que las minorías del poder económico concentrado han diseñado durante los últimos 50 años para multiplicar su riqueza, que década tras década y al costo de destruir nuestras vidas y nuestros sueños han saqueado las riquezas de nuestra patria y la que hemos creado con nuestro trabajo, son las dos caras de una misma moneda.
Como decía Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, “O cambiamos o perecemos”, ese cambio lo tenemos que construir entre todos, o no habrá un mañana para nadie.
*Dirigente de UPCN, abogado, autor del libro Patria o Colonia: Debatir, pensar, actuar.


 *Por Omar Auton
*Por Omar Auton