Por Fernando Protto
La reforma educativa BA Aprende, que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se encargan de difundir en los medios de comunicación y redes sociales, proyecta modificar el sistema educativo actual por un proyecto educativo que ni el modelo neoliberal en los años 90 pudo imponer en la ciudad: docente precarizado y estudiante hábil para el mercado.
Un poco de Historia
Con la vuelta de la democracia, después de la larga noche de la última dictadura cívico-militar de 1976, el sistema educativo planteó la necesidad de modificaciones sustanciales. El modelo diseñado por Sarmiento y la generación del 80 en el siglo XIX se encontraba agotado. Aunque hubo cambios enriquecedores surgidos con la aparición de la Escuela Nueva, que afectó principalmente a la educación inicial o primaria, y a la educación popular de adultos con el modelo de Paulo Freire, fueron solo parches dentro del modelo liberal educativo de formar ciudadanos aptos para una sociedad semicolonial y de modelo económico semiindustrial que tenía la Argentina.
En este contexto, al florecer la democracia con el gobierno de Alfonsín, se dispuso el desarrollo de un nuevo Congreso Pedagógico en el año 1984, como evocación de aquel donde había surgido lo que después fue la ley 1420 de educación primaria, en 1881. En este segundo Congreso Pedagógico se discutió todo aquello que nunca se había discutido en 100 años: el rol del docente, la articulación entre niveles, para qué se formaba a los y las estudiantes, la aplicación de nuevas técnicas de aprendizaje, las dificultades que representaba el nuevo alumno de finales del siglo XX y la duración de los períodos escolares. A pesar del debate enriquecedor y todo lo que salió, no hubo un acuerdo general que permitiera el desarrollo de un nuevo modelo educativo para el siglo XXI.
El resto de la historia ya es conocida: el gobierno radical no logró contener la crisis económica dejada por la dictadura desde 1981 e intensificada por la derrota en Malvinas. En 1988 se llevó a cabo el paro nacional docente más grande de la historia (cuarenta y cuatro días corridos), la hiperinflación galopante, el copamiento del regimiento de La Tablada y el adelantamiento del paso de mando en 1989 al recientemente elegido Carlos Saúl Menem.
Un nuevo contexto surgía, con promesas de salariazo y revolución productiva, situación que cambió de lleno cuando el ministro de Trabajo fue impuesto por las grandes empresas del país y no se contenía la crisis económica. En los años que van de 1989 a 1993, el mundo cambió por completo; de los dos bloques vencedores de la Segunda Guerra Mundial solo quedó uno, el capitalista.
La caída del Muro de Berlín (1989) y de la URSS (1991) permitió el avance internacional de Estados Unidos, el FMI y las grandes corporaciones a través del Consenso de Washington. En este marco, el recientemente elegido gobierno justicialista de Menem entendió que el pragmatismo era la única política posible y solo quedaba unirse a esta ola de privatizaciones, achicamiento del Estado, ingreso de capitales volátiles, apertura de la economía y fin del intento de un modelo industrializador del país.
Es ahí que se decidió retomar algunos aspectos de lo planteado en el Congreso Pedagógico y poner en juego uno de los modelos educativos que se habían tomado de referencia, el español. Después de un año de debate, se definió iniciar con lo que se llamó la reforma educativa y la Ley Federal de Educación, la cual vio la luz en 1993.
La escuela primaria se extendía a 9 años, el secundario se achicaba a 3 años, se reducían contenidos, se habilitaba el ingreso de capitales privados a la educación, se desligaba en las provincias la educación, se eliminaban las especialidades artísticas y técnicas, y se transformaba a las escuelas en meros reproductores de un modelo educativo que servía al nuevo modelo económico de primarización de la economía y servicios.
Al establecer la provincialización del sistema, dos distritos se opusieron, con un fuerte apoyo docente y de sus comunidades educativas: la Capital Federal (que pasó a ser Ciudad Autónoma por la reforma constitucional de 1994) y la provincia de Neuquén, que mantuvieron sus sistemas educativos como estaban.

Los intentos de cambiar algo
A medida que fue pasando el tiempo, este modelo educativo demostró su fracaso, estableciendo una caída del nivel académico, una baja sustancial de los presupuestos provinciales y una diferencia entre las provincias que podían formar mejor a sus estudiantes y entre las escuelas privadas y estatales.
En este aspecto, la lucha docente se vio representada en las Marchas Federales y en lo que después fue la Carpa Blanca frente al Congreso. Agotado el modelo neoliberal en el trágico 2001, la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003 habilitó el espacio para un nuevo modelo educativo. Por lo cual, con menos debate que la Ley Federal de 1993, surge la nueva Ley Nacional de Educación en 2006, con el número 26.206, que permitió la vuelta de los colegios por especialidad, pensó en contenidos de carácter nacional, apoyó el desarrollo de la educación intercultural, promovió la formación docente en actividad y gratuita, y trató de federalizar los contenidos. Aun así, no nacionalizó las escuelas ni los institutos del profesorado y reconoció a las escuelas privadas como parte del sistema público.
Al cambiar el sistema y haber consenso para esos cambios, la Ciudad tuvo que adaptarse a ese nuevo modelo que se abría. Por lo cual, inició un proceso de adaptación que fue en paralelo con el cambio del signo político en la ciudad, con la llegada del PRO y de Mauricio Macri al gobierno. En ese entonces, su ministro de Educación, Esteban Bullrich, se preocupó más en establecer una competencia de materiales didácticos o tecnológicos con el gobierno nacional que de contenidos; aunque fue realizando algunas reformas en los profesorados, el nivel primario y la educación de adultos.
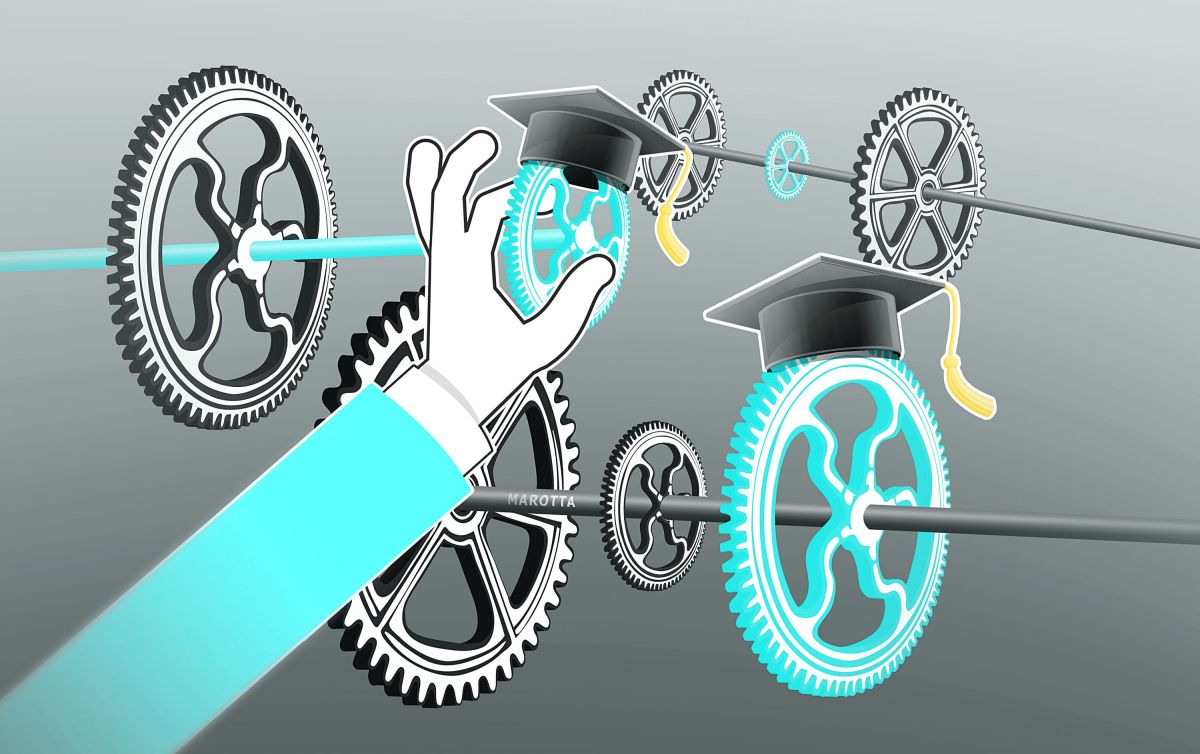
El regreso de la precarización educativa y laboral
No será hasta la transición 2013 a 2015 que el cambio de Bullrich a Soledad Acuña habilitó el proceso a lo que se conocería como Nueva Escuela Secundaria. Este nuevo proyecto educativo, sin debate alguno, imponía un nuevo sistema educativo en nivel medio que reducía contenidos, eliminaba la carga horaria de materias como Historia, Biología, etc., y establecía un quinto año de pasantías gratuitas y con formación casi a distancia.
La pelea iniciada por los y las estudiantes, acompañados por sus familias y los y las docentes, pudo evitar la profundización de este modelo educativo, que claramente apostaba a una nueva Ley Federal para la ciudad. El proceso se inició acompañado de la creación del profesor por cargo, un anhelo de los sindicatos docentes para lograr la concentración de horas en una escuela, sin tener que ir de un lado al otro, sin generar pertenencia y teniendo la posibilidad de un tiempo dedicado en la escuela a corregir o armar proyectos.
Aunque la ley de profesor por cargo fue un triunfo, su reglamentación habilitó que ese tiempo “libre” pudiera ser ocupado por proyectos no armados por el docente o por cargos sin horas libres. En este contexto, cuando todavía no había pasado ni una cohorte de la NES, el gobierno de la Ciudad creó la Secundaria del Futuro en 2018, con una nueva base educativa: la formación en actitudes y habilidades.
Este nuevo engendro educativo venía a profundizar lo que no había podido la NES: formar a estudiantes en cuestiones prácticas, dando por sentado que las nuevas tecnologías proveen el conocimiento y que el docente es solo un mero facilitador de aptitudes para poder usarlo. Para llevar a cabo esto, se estableció el desgrane de la carga horaria por materias en favor del trabajo areal impuesto, la llegada de tecnología a las aulas y el incremento horario a partir de horas por fuera de la carga propia de la materia.
Aunque en intenciones eran buenas ideas, en la práctica obligó a muchos docentes a renunciar a horas, a crear proyectos que no siempre se relacionaban con contenidos, a reducir contenidos, y a que la tecnología se volvía obsoleta rápidamente o que a los y las estudiantes no los motivaba el trabajo de esta forma. Mientras esta reforma se producía, llegó el peor año del siglo XXI, el 2020, con su pandemia.
La pandemia demostró la clara desigualdad educativa a nivel nacional y, muy especialmente, en la Ciudad de Buenos Aires, la más rica de todos los territorios provinciales. La falta de conectividad de muchos estudiantes y docentes, la necesidad de equipos, la falta de espacios para estudiar o trabajar y la saturación de no poder salir del hogar o del espacio físico transformaron a docentes y estudiantes, demostrando que la virtualidad no cambia la convivencia cotidiana del aula, pero establece que lo que surge de las redes es siempre la verdad.
Las dificultades del aula se hicieron más notorias desde la casa. Y cuando la vuelta a clases se volvió segura, la labor docente se vio afectada y la relación de los y las estudiantes con los dispositivos tecnológicos también. Paradójicamente, mientras se aplicaban estas políticas educativas en el nivel medio, el gobierno de la Ciudad nunca hizo una evaluación seria de lo que venía pasando en el nivel, tampoco valoró la labor docente con mejor salario (evitando que, para llegar a fin de mes, un docente deba trabajar más de 50 horas y los tres turnos), mejoró las condiciones edilicias, garantizó viandas de mejor calidad para los y las estudiantes o pensó en un debate serio con los y las docentes sobre las formas de dar los contenidos y el desarrollo de los proyectos educativos, convirtiendo a las escuelas secundarias en guarderías y promoviendo estudiantes que solo sepan lo indispensable para el mercado laboral y no para formar ciudadanos.

Profundizar el fracaso y promover la desigualdad
El nuevo cambio de gobierno en 2023, la llegada de un nuevo Macri al gobierno de la Ciudad y la continuidad de la gestión educativa con Mercedes Miguel (que ya había trabajado durante la gestión de Acuña) marcaron el inicio de un nuevo proyecto educativo, la Reforma BA APRENDE. Sin hacer una autocrítica de lo hecho hasta ahora y sin esperar que termine de aplicarse la Secundaria del Futuro, el gobierno diseñó un nuevo esquema educativo que, en palabras del jefe de gobierno, el día 26 de septiembre en el patio del colegio orientado en música Juan Pedro Esnaola, viene a poner en crisis la escuela secundaria. Crisis que la ministra se encargó de profundizar en notas periodísticas a La Nación e Infobae en el fin de semana siguiente.
La Patria será liberada o la bandera flameara sobre sus ruinas
Muchas escuelas se han posicionado en contra, incluso aquellas que serán pioneras; sin embargo, la presión ejercida por los y las rectores de las escuelas y las supervisiones o direcciones de modalidad hace menoscabar el rechazo. Acompañados por sindicatos resignados que consideran que es una lucha perdida o entienden que es una reforma necesaria, se posicionan desde el lugar de negociar las mejores condiciones posibles, pero no de oposición a un cambio que claramente no forma a ciudadanos libres, sino a simples individualidades para el sistema.
Todo esto genera, en muchas escuelas, el sálvese quien pueda, provocando que docentes titulares defiendan esa situación, dejando de lado la solidaridad con interinos o suplentes, quienes, teniendo una carga horaria igual de importante, se ven en la imposibilidad de sostener sus horas o aceptar los cargos que les ofrecen. Por otro lado, muchas familias y estudiantes desconocen todo lo que implican en la formación educativa estos cambios que quiere realizar un gobierno de la ciudad que ya fracasó con sus reformas anteriores y que solo profundizó el deterioro y la desigualdad que existe entre escuelas estatales y privadas, así como entre colegios estatales también.
Ante todo esto, solo nos queda la construcción de lazos solidarios entre comunidades educativas, lograr que los sindicatos planteen una posición clara sobre los puntos más críticos de la reforma y que la organización docente pueda abrir el camino hacia la formación de un Congreso Pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires, que permita un debate serio, claro, pedagógico y social sobre la educación que queremos para el siglo XXI. Con una reforma impuesta, que ya no promueve un ciudadano crítico, sino un ser humano hábil para el mundo laboral y un docente que no forme en conocimientos, sino que sea un mero facilitador de contenidos, solo constituye otro paso hacia la desigualdad educativa y la transformación de la educación en un simple instrumento de las necesidades del mercado, en contra de los intereses de la patria y la grandeza de la nación.
El camino hacia la liberación está cargado de espinas, pero eso no quita que la lucha organizada y dejar de lado el camino de la resistencia para pasar a la ofensiva no exista. Necesitamos construir un camino educativo donde cada aporte sirva, cada mirada cuente y cada acción construya una educación del pueblo y para el pueblo.













