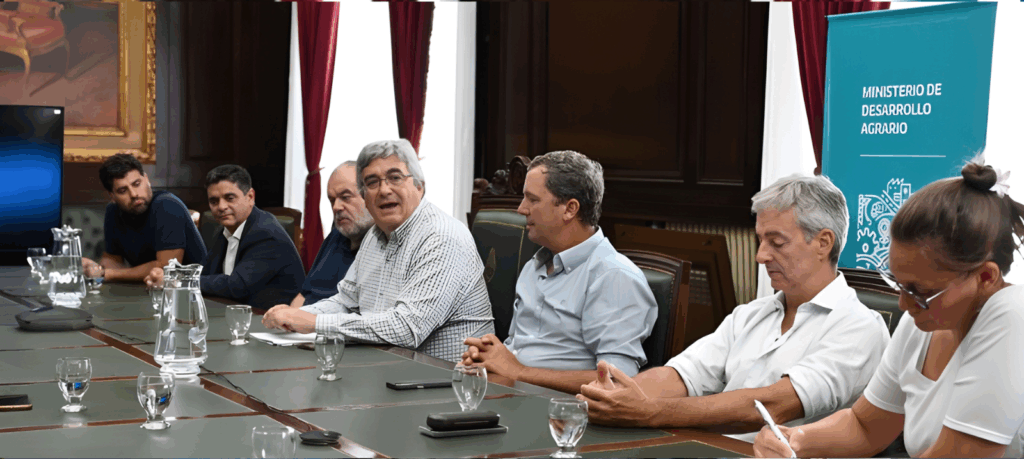«Justo que te vasLlega esta canciónComo un adiós de remateSueño que la guardes, en tu corazónComo en el mío, yo te guardo a vos»
Ricardo Iorio
Son momentos de profunda deshumanización, donde pasamos demasiadas horas hablando de la muerte. ¿Cuándo dejamos de creer que valía la pena hablar de la vida? Embarrados en el lodo de la realidad material y absorbidos por el vértigo de eso que se llama actualidad, aceleramos y, en la segunda curva cerrada, nos desviamos del camino. Por momentos quedamos atrapados en el microclima de la artificialidad y naturalizamos la descomposición de los valores como en decurso de una normalidad alterada y enfermiza.
Hablamos de fútbol con desparpajo. Muchas veces no captamos la dimensión real de la extensión social que abarca ese fenómeno que trasciende el rectángulo donde 22 tipos, sin contar al referí que también es protagonista, ni a los técnicos, nos hacen atravesar en 90 minutos por distintos estados emocionales. Ahí aparece como categoría antropológica el «hincha». Tal vez la excusa perfecta para que la emocionalidad se torne inevitable, irracional, inaprensible.
No escuchamos lo suficiente a Diego: «la pelota no se mancha». Torpes y testarudos, insistimos en obviar las respuestas y nos embarcamos en trazar una lista de hipótesis que nos permiten cerrar el círculo del microuniverso del pensamiento personal. El hincha cuenta con sus miserias y padece el síndrome del Doctor Jekyll y el señor Hyde. Adentro de la cancha e incluso en los vestuarios pasa algo similar. Nadie parece ser indiferente a esto, pero al mecanizar, fecha tras fecha, la racionalidad de la emotividad, todo queda sujeto a la interpretación.
Cuando Russo llegó a Boca, todos, la gran mayoría, creímos que no era el momento. No entendimos de qué se trataba. Pensamos más en nuestras necesidades de triunfo que en la razón real de por qué él y Riquelme sellaron un pacto que no tenía nada que ver con un contrato comercial. Nos sobregiramos. Son momentos. No se trata de que el hincha se despoje de su hinchismo. Después de todo, en estos casos, uno va a poner los colores que ama —sí, la camiseta se ama, de eso estamos hablando— por encima de cualquier circunstancia.
Ahora, que la Parca (esa es la forma poética de nombrarla, como si fuera un exorcismo para evitar que se acerque siquiera) vino a nuestra cancha, vemos la jugada con mayor atención. El hecho estaba ahí y no fuimos capaces de interpretar los datos, solo queríamos que Boca gane y juegue bien, un deseo egoísta pero, después de todo, casi normal. El equipo no arrancó. Y, otra vez, la emocionalidad nos condujo a la bronca. Que Riquelme le arma el equipo, que Russo se tiene que quedar en la casa, que Boca es grande, que los jugadores no están a la altura. Y, de repente, el ruido cede ante el silencio.
La aceptación distingue a la honestidad del desatino. Es curioso: el momento duele y, sin embargo, es ejemplificador. Quizá porque sea una revelación. Entonces surge el asombro, la admiración. Russo eligió a Boca y Boca lo eligió a él. No se trató de un negocio, no fue un contrato. Fue una decisión de amistad, de querencia, de amor. Riquelme lo entendió desde el principio, porque para él no era Russo, era Miguel; y no era el club, era Boca. Suficiente.
De alguna manera, siempre se subestimó el «Riquelme está feliz». Es que la felicidad parece devaluada en un contexto donde nos obligan a degradarnos y nos quieren hacer creer que no merecemos ser felices. Miguel también era feliz haciendo lo que amaba. Disfrutaba de estar ahí, con la pelota, en la cancha. Era eso simplemente. Un gesto de humanidad, esa humanidad que negamos cuando creemos que solo vale ganar, cuando la «cultura del aguante», significante del materialismo, se impone por encima de la «cultura del encuentro».
Atravesados por las imposiciones mediáticas y la opinología de redes sociales, nos olvidamos de que en la cancha nos abrazamos ante cada gol y no estamos solos. Pasó con el Mundial que ganó la Selección: estábamos todos ahí, y nos sentimos uno, hermanados, y fuimos felices. El fútbol es felicidad, pero nos inducen a padecerlo, a sentirlo como un drama, con angustia, con un frenesí voraz que solo desea ganar para destruir al rival, viéndolo tirado y pegándole en el piso. Es la guerra, y detrás de esa guerra hay un ejército de gerentes que disfrutan al ver cómo sus cuentas bancarias engordan y engordan y engordan.
Miguel y Román pusieron otros valores sobre la mesa. Un resultado de un partido nos puede cambiar el estado de ánimo, pero no la vida. La vida sigue ahí, con sus contradicciones, costando vida en ocasiones, pero viviéndose. El disfrute, el goce de sentirse amado, es suficiente para saberse humano. Nadie se realiza en soledad. Menos en momentos donde lo único que parece ser relevante está relacionado al precio que se le pone a la vida. Cuando nos hablan del valor del dólar, nos pretenden aleccionar sobre cuánto cuesta estar vivos. Nada más cruel. Por eso el despojo y, por eso, la acumulación. Y ahí no hay vida. Hay vacío. Deshumanización. Inexistencia.
A los hinchas, Russo nos deja humanidad y ahora dejó de ser el DT para ser simplemente Miguel. Y Miguel ahora es mito, y contra el mito no se puede. Ni siquiera pueden la vejez, la enfermedad, la muerte. Sobre todo cuando es un mito popular. Amó al fútbol, lo abrazó así como es. Sin juzgarlo. No quiere decir que no fue más allá. Claro que pensó el fútbol, y es obvio que escribió en cada jugada su filosofía de juego. Al mismo tiempo, trató de no traicionarse.
Y sí, Miguel, puede que sea una mierda, «justo que te vas, llega esta canción». Ahora sos parte del nosotros. Claro, claro, lo entiendo, siempre fuiste parte. No hay discusión. Es cierto, no es solo fútbol, se trata de algo más. Es humanidad. De eso se trata. Estas en casa, riendo como siempre, descansá, soñá lindo:
«No te pongas triste, quiero verte sonreírAnunciaron tu embarque, el avión ha de partirNo me digas nada, la vida es cortaCuando ser feliz, es lo que importa»


 Por Gustavo Ramírez
Por Gustavo Ramírez